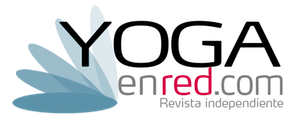Cada vez que comemos un pedazo de comida, tomamos un bocado del planeta. Pequeños bocados dotados de conciencia y de historia. Un cartón de huevos cuenta la historia de gallinas contentas o tristes; una botella de aceite de oliva, de las abuelas italianas. Pero más allá de estas escenas bucólicas se oculta un sistema alimentario que deja a casi mil millones de personas morir de hambre y sobrepeso a otros mil millones.
Toda la comida viene con una historia que contarnos, y casi siempre es la historia que queremos oír. En el supermercado la historia se llama «oferta de precios»; en el restaurante, «carta de platos» que se pueden servir… ¿Dónde está el sabor y el origen de todo esto?
Sucedió hace ya unas cuantas décadas, cuanto mi hija tenía solo tres meses y medio; había leído que era el momento de dar “el primer puré de verduras”. Viviendo en Islandia, poco había que escoger entonces, así que decidí hacerle uno de guisantes de lata. Pero ella odiaba los guisantes, y entonces para animarla le conté la historia que me contaba mi abuela cuando no quería comer. Cogía un pequeño cuenco de aceitunas y lo ponía en la mesa, y acercándolas a sus manos las tomaba como algo mágico: «Espera, espera -me decía-, aún no lo comas, que tengo que explicarte de dónde viene el pan». El pan había sido horneado con trigo duro, como el que crecía en mi pueblo al sur de España, y no era como el que se podía comer en Barcelona. Las aceitunas eran de Jaén, y el pan era nuestro. “Espera, espera, que tengo que explicarte de dónde viene el agua”. Entonces yo me tomaba como cinco minutos para escuchar las historias del plátano, la mandarina de la China o los tomates de Marruecos… Por fin, comía… sabiendo que cada alimento tenía una historia, y yo era una niña ávida de historias. El alimento era la historia en sí.
Hoy también toda la comida que llega a nuestra mesa tiene una historia oculta. Buscamos historias auténticas y naturales, como cuando la gente cultivaba su propio trigo. Y eso es lo que hoy nosotros queremos creer, y por eso compramos. El olor de mi nevera “es natural”, y la leche del café “es orgánica”. Y ese pimiento tan rojo que acabo de comprar, tan brillante que casi me duelen los ojos ¿es autentico? Eso buscamos… pero a la vez comemos más precocinados que nunca.
Desalineados de lo que comemos
Las historias de nuestra realidad alimentaria enmascaran algo bastante obvio: que nuestra comida no es nada orgánica. Los pollitos de Pascua son los únicos que se libran del sufrimiento. La realidad de la agricultura industrial que “produce huevos”, produce también sufrimiento de millones de seres. Pocos sabemos, por ejemplo, que Bertolli, el aceite de oliva que tiene una abuelita prensando la oliva, no está hecho a mano ni es propiedad de una pequeña hacienda italiana, sino de Unilever Coorporation.
Se podría decir que estamos desalineados de nuestra comida. No tenemos ni idea de lo que está dentro de las bolsas de lo que compramos y comemos, pero a la vez idealizamos tanto nuestra imaginación sobre cómo se cultiva, cómo se produce, cómo nos llega, que ese pasa a ser nuestro alimento. Esa es la razón por la cual la publicidad utiliza “historias para vendernos los alimentos”. Porque la distancia entre la realidad industrial y la agraria es más lejana que nunca. ¿Por qué sucedió esto?
El inicio de nuestro sistema alimentario mundial comienza con la Segunda Guerra Mundial y un esquema muy sencillo: “No más hambre”; ese era el lema de los gobiernos occidentales. Se centraron en la producción masiva de alimentos, reducción de costos y eficiencia. Después llegaron los fertilizantes y todo cambió muy rápido. Entre el 1948 y 1980 los niveles de producción agraria mundial se duplicaron. La liberalización, el aumento de transacciones comerciales, la globalización… y el cielo es el límite: manzanas de Nueva Zelanda, carne de Brasil, gambas del Pacifico.
Cuando comemos damos forma al paisaje
Cada vez que comes, pones un pedazo del mundo en tu paladar. Y desde el momento que el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario, con el alimento, nuestros bocados dan forma al paisaje.
Uno se pregunta cuál debería ser el “paisaje ideal” para la producción de alimentos en el siglo XXI, y si tiene que ser igual que en el XX. Pero ante todo el panorama debe de ser capaz de reducir la distancia entre el sistema tradicional y la producción en gran escala, entre el pasado y la biotecnología. Este paisaje debe de ser capaz de integrar el campo y la ciudad, o al menos acercar estas dos realidades. El paisaje debería ser transparente, mostrándonos de dónde viene lo que comemos, cuántas horas se tardó en producir ese alimento, qué recursos básicos se emplearon. El origen no puede ser una cuestión de uniformidad; debemos ir priorizando todas las vidas por igual, que hay en una escala alimentaria, que momento a momento las lechugas son trasplantadas y arrancadas para ir a la ciudad, ser comidas y ayudarnos a crecer de nuevo. Así somos alimento y crecemos juntos.
En un paisaje semejante deberíamos tener los pies firmes en la tierra. Los habitantes de las ciudades tendrían que saber que las zanahorias no vienen de una bolsa de plástico, pero también deberían saber más allá del de dónde vienen, el por qué y a dónde van.
La humanidad ha querido que surja una naturaleza cultivada más cercana, eliminando lo salvaje. Sistemas silvestres han sido sustituidos por genéticos, sorpresa por predictibilidad, mano por máquina, autonomía por dependencia. La naturaleza cambia tanto como nosotros mismos.
Por Koncha Pinós Pey