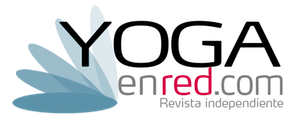A Pia Pera, escritora italiana, la ELA le sorprendió entregada a conocerse a través de los misterios de su huerto… Hoy, tras quedarme anoche dormida leyendo a Pia, me han despertado pensamientos adheridos a mi mente, hincados en el cerebro. Ni buenos ni malos, ideaciones pegajosas enredadas en sí mismas. Escribe Pepa Castro.

La escritora Pia Pera en su jardín.
«Quizá, cuando se trata de morir, el jardinero deja de ser jardinero. El escritor deja de ser escritor. Quizá, cuando se trata de morir, tomamos conciencia de que somos indefinidos. Esa indefinición que, meditando, se aprende a aceptar. Indefinido, inmerso en el infinito, parte del infinito. ¿Cómo era? ¿La gota que vuelve a unirse con el océano? Una gota harto reacia a perder su envoltorio». Pia Pera en «El jardín como metáfora».
No me detengo a escuchar mis pensamientos; solo me molesta su insistente bullicio que me desvela y no me lleva a ningún sitio. ¿De dónde proceden? ¿Qué provoca esas extrañas sinapsis? Y sin embargo, ahí fuera el silencio me envuelve. Es muy temprano…
Dejo la cama. Me siento sobre un cojín levemente inclinado. Doblo las rodillas a cada lado, me yergo sobre los isquiones y tiro suavemente de la coronilla hacia el cielo. Percibo la gravedad alineando mi columna y cómo ésta se relaja en su propia firmeza. Cierro los ojos.
Inhalo y exhalo. La consciencia se mece en la respiración y se ancla en la levedad del aire que entra y sale por la nariz. La ola respiratoria crece para deshacerse en la orilla de la espiración mientras le sucede sin pausa otra inspiración en continua cadencia cada vez menos perceptible.
La agitación mental se diluye con cada nueva respiración. Los pensamientos llegan y se van sin resistencia. Veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho… cuento lentamente para dejarlos irse del todo y atravesar el velo blanco del silencio.
La consciencia hace clic, enmudecen las sensaciones, se abre del todo la visión interior… Ya estoy al otro lado… Es un mar infinito en calma a cuyas orillas llegan preguntas como olas que se desintegran en la arena… ¿Quién fui? ¿De dónde, la fuerza para el deseo? ¿De dónde, la resistencia al miedo? ¿Qué me guiaba el impulso? ¿Qué me sostenía cada día?
Y ahora… ¿quién me dirige hacia dónde?
No hay inquietud porque no son propiamente preguntas sino tal vez surgencias de una consciencia en su natural regreso al infinito océano del no ser… Y la respuesta imposible va tomando forma de entrega al vacío. Solo soy una criatura breve y concreta, más compleja que una medusa llevada por el ritmo incesante del oleaje. Una cigarra que canta, llora, ríe y sueña ser lo que no es por miedo a no ser nada.
Entonces me levanto del cojín en calma, camino de mi realización: la entrega sin resistencia a ese vacío cada vez más amigo y más cercano. Esa desnuda, completa y hermosa nada que cierra el deambular azaroso de la vida.
Y me digo: ¿quién eres tú sin tus misterios inexplorados, sin tus impulsos y tus dudas, sin tus equilibrios por el lado claro de la vida? ¿Acaso no ha sido el amor incondicional a lo desconocido tu motor de supervivencia?
Nada que buscar ni entender, solo aceptar. A quienes pueden ver el alma de una semilla, como la veía Pia Pera, nada les falta.
Bendita levedad del ser liberado de pretensiones sobre su propia importancia… Qué liviano y sonriente se vuelve el ánimo cuando dejamos de especular con nuestra naturaleza divina y de imaginarle más sentido a la nada que su propia perfección.
A propósito de todo ello, comparto una columna de Juanjo Millás en El País del viernes 3 de junio 2022. Un canto a la vida con sus absurdos y sin paliativos:
Vómito
Me detuve en medio de la acera de una calle céntrica y el mundo, igual que en el tango, siguió andando. Entonces aprecié la vida en toda su belleza, que era todo su horror. Había a mi izquierda unos grandes almacenes de ropa cuya puerta tragaba y vomitaba gente sin cesar. La tragaba por el lado izquierdo y la vomitaba por el derecho después de haberla digerido en sus entrañas de telas y entretelas y ascensores de acero. Advertí entonces que las personas estaban hechas de carne, quizá de la misma o parecida carne de la que están hechos nuestros animales domésticos, la misma de la que están hechos los leones y las ratas y los elefantes marinos y el gorila del zoo, como si hubiera en algún sitio del universo un gigantesco depósito de carne, semejante a la arcilla, con el que se modelara indistintamente el muslo de un jilguero y el de un subsecretario. Me asomé, en fin, a la carne como si la viera por primera vez y su misterio me produjo un asombro sin límites. Pensé en los labios de carne y en las orejas de carne y en las manos y en los dedos de carne y en los vientres de carne y en los genitales de carne y en los culos de carne. La ciudad contenía cantidades increíbles de carne tan pronta a florecer como a pudrirse.
De súbito, volví a recuperar el movimiento y entré también en los grandes almacenes para ofrecer mi carne a los dioses del capitalismo textil. Subí equivocadamente a la planta de caballeros por las escaleras mecánicas que bajaban, de manera que durante unos instantes fui en la dirección contraria a la de los consumidores. Cuando logré llegar arriba jadeando, alguien me tocó el hombro al tiempo de ofrecerme un perfume que olía a corona de muertos. Tú no estás bien, me dije. Pero luego me compré un par de camisas de verano que parecían hechas a medida y me incorporé, más calmado, al curso de la vida.