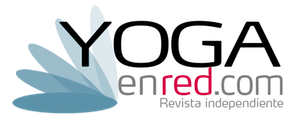Vivimos en un mundo lleno de contradicciones. Existe, por un lado, un gran avance tecnológico y una sociedad occidental que, innegablemente, ha alcanzado altas cotas de bienestar, pero por otra parte se tiene la sensación de que el desarrollo de la mente en sus niveles más profundos está todavía por llegar, así como la capacidad para poner en práctica nuevas formas de actuar. Escribe Madhana Agulla.

Mádhana Agulla con Teresa de Calcuta
Hay, sin embargo, muestras relevantes de seres humanos que nos han señalado el camino más noble y digno en la evolución de nuestra especie. Todos ellos, alejados de cualquier tipo de dogmatismo, nos han mostrado que su singularidad, su autorrealización, no dependen de la formación o la información adquirida en sus vidas, sino principalmente de transformación de su vivencia interior.
Krishnamurti decía que la necesidad está no en querer cambiar la sociedad, sino en el cambio del propio individuo, para que todo el conjunto social viva en mayor armonía y equilibrio, de los cuales parecemos carecer. Buda, gran conocedor de la mente humana, enseñaba: “Para enderezar algo torcido, debes hacer algo más difícil: enderezarte a ti mismo». De ahí que cuando no somos capaces de cumplir con nuestra tarea principal nos precipitemos en la angustia.
La palabra “angustia“ –tan arraigada en nuestras vidas– está, según los lingüistas, en relación directa, con angosto, estrecho. Y es cuando el corazón se angustia y se ahoga en el egoísmo que el alma sufre. Inversamente, la alegría vital es pura expansividad y depende de un corazón valiente e integro, capaz de dar lo mejor de sí mismo. En este sentido cobran especial valor las palabras del premio Nobel de Medicina sir John Eccles cuando dice que “el altruismo es una de las glorias de la cultura humana y debe ser aprendido como aprendemos una lengua».
Sin embargo, el ser humano vive apesadumbrado, sin abrir las compuertas de la compasión y el amor hacia los demás, que sería lo único que nos permitiría eludir la falta de alegría que a menudo nos ocasiona pensar en la existencia.
“Pensar“ proviene de una voz latina que alude a la operación de pesar, y tiene múltiples significados –considerar, examinar, reflexionar, calcular, cavilar, rumiar…–, unos más superficiales y otros más profundos, pero en definitiva pensar, especialmente en Occidente, ha llegado a convertirse en una actividad que no está exenta de una dolorosa melancolía, que puede llegar a deprimirnos y a agobiarnos ante el peso inextricable de la existencia.
El modelo plástico de este estado psicomental está perfectamente plasmado en la obra El pensador de Rodin, en la que la mano ayuda a soportar el terrible peso del pensamiento contenido en la cabeza. Pero el escultor francés ha trascendido la pura abstracción, el mero concepto, la simple idea de pensar, y ha sabido expresar un estado anímico mucho más complejo y moderno, algo realmente más íntimo y sutil: la pesadumbre y el malestar que acompaña también al pensamiento.
Oriente y la ternura compasiva
Ahora bien, esta visión apesadumbrada del pensamiento responde a la concepción occidental, porque en otras culturas, especialmente en Oriente, y en concreto en el arte indio, la gravedad y el dramatismo existencial no van ligados al acto de pensar, y podemos ver un ejemplo del distinto tratamiento de este asunto en la representación artística del Bodhisattva, que podríamos tomar como el equivalente oriental de El pensador de Rodin.
Estas figuras, los Bodhisattva Padpmapāni (tomando como ejemplo los bronces de Cachemir de los siglos VII y VIII) muestran un modelo iconográfico muy distinto; se representan en actitud reflexiva pero relajada, abierta y expansiva, que viene resaltado por la propia composición de líneas centrifugas, a diferencia del modelo occidental que corresponde a una concepción predominantemente centrípeta. El arte oriental nos muestra la plasmación de una ternura, pensativa y compasiva, mientras que en Occidente se refleja una actitud más narcisista y egocéntrica.
Tal vez de ahí deriva la sensación de pesadumbre del pensador occidental: de esa continua preocupación por nosotros mismos, por ese girar, a menudo obsesivo, alrededor de nuestra propia órbita. Tal vez la tensión, ante el dolor, ante el sufrimiento de la vida, ante la angustia existencial, se liberaría, simplemente, al extender la mano hacia los demás, al desplegarnos, no al replegarnos. La solución que nos muestra el arte indio responde a todo una filosofía de vida, en la que el pensamiento nos conduce al amor, a la compasión y a la acción desinteresada, liberándonos así de la tensión egotista.
El paraíso es altruismo
En el hermoso texto del Bhagavad Guita, concebido en forma de diálogo entre Krishna y Arjuna, el primero le explica que, aunque estamos encadenados por nuestros actos y sus consecuencias, hay acciones que nos pueden liberar cuando son ejecutadas con absoluto desprendimiento. Para el sufí Abi’l-Khayr “no hay infierno sino individualidad, no hay paraíso sino altruismo».
Lo cierto es que todos pensamos y actuamos en la vida, pero deberíamos aprender a discernir entre lo que nos acerca, al menos psicológicamente, a la libertad y la felicidad, y aquello que nos enferma y esclaviza en esta sociedad, a veces tan insolidaria, hostil y casi siempre neurotizada. En resumen, el gran problema del ser humano sigue siendo el expresado en las palabras de Hamlet, las cuales, como tan a menudo en Shakespeare, trascienden su contexto: “Ser o no ser, esa es la cuestión». El auténtico dilema es decidirnos a Ser.
Y es, precisamente, la grandeza que encierra la elección de «ser» la que ha gozado de un gran consenso entre autores de distintas épocas y culturas. A ella se refiere Rabindranath Tagore cuando habla de la plasmación de la Verdad del universo en el ser de cada uno de nosotros, tan coincidente con la psicología transpersonal y, de alguna manera, con ciertas reflexiones metafísicas de físicos cuánticos como David Bohm y Fritjof Kapra. Hacia hacia lo mismo apunta la poesía mística del indio Kabir y la de San Juan de la Cruz cuando hablan de la transformación de la conciencia; siendo, una vez más, Shakespeare, un precursor de esa percepción lúcida de la conciencia que en Oriente aparece ya en los grandes pensadores de los Upanisads, cuando hace decir a Hamlet: «Esto sobre todo: sé cierto a tu propio Ser, y ello debe seguir como la noche al día para que entonces no puedas ser falso ante el hombre».
Sobre todo: sé fiel a lo esencial de ti mismo, ello debe seguir como la noche al día para que no seas un falso hombre.
Porque, como decía Jung, tanto en la historia de la colectividad como en la historia del individuo, todo depende del desarrollo de la conciencia.
La energía del amor
Queda claro, por tanto, que disponemos de dos extraordinarios instrumentos para organizarnos: las acciones que realizamos con desprendimiento, con generosidad y altruismo, y la posibilidad de modificar nuestro estado de conciencia. Pero es que, además, existe una energía muy especial en nosotros, que todos anhelamos, conocemos, o si carecemos de ella, ansiamos alcanzar: el amor. El amor es el vínculo que más une a los seres humanos, pero cuando se ausenta del corazón surge el padecimiento. “Amar es querer el bien para alguien», decía Aristóteles, mientras que Sócrates sostenía que “el amor es el mensajero entre los dioses y el hombre», y como sugiere Santa Teresa, “no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho“.
En nuestro tiempo, ejemplos claros de amor en acción son, sin duda, el doctor Albert Schwitzer y la madre Teresa de Calcuta, los cuales se ajustan a la perfección a esa frase tan afortunada del escritor norteamericano Ram-Dass, cuando dice: “Lo que una persona tiene para ofrecer a otra es su propio ser, nada más ni nada menos».
En esta era tecnológica es tarea de todos rescatar, recuperar y preservar las diversas fuentes culturales que contienen el gran conocimiento universal y que nos muestran la profundidad de la vida; sobre ellas pesa la peor de las amenazas: el olvido. Esa “filosofía perenne» de la que habla Aldous Huxley, digna de durar lo que el mundo dure, responde a una visión del mundo que comparten la mayor parte de los pensadores, maestros espirituales, filósofos, incluso científicos del mundo entero. Se la denomina “perenne» o “universal» porque aparece implícitamente en todas las culturas del planeta y en todas las épocas. Es, dice Ken Wilber, “un acuerdo universal en lo esencial». Esa reserva espiritual supone un consenso filosófico único y universal, y tiene también sus guardianes, sus custodios, entre los que se encuentran grandes filósofos y recopiladores como Martin Buber dentro del judaísmo, D. T. Suzuki en la cultura japonesa, Indries Shah,dentro del sufismo, Vivekananda, Ramakrishna y otros en el hinduismo.
Aún cuando los antiguos antiguos griegos decían: «Solo los dioses pueden conocer; nosotros, los mortales, solo opinar y conjeturar», podríamos añadir que también nos cabe transformar la vida y convertirnos en sus dueños por medio de la acción y el amor incondicional y que, aun como limitados mortales, tenemos en nuestras manos la posibilidad de alcanzar la sabiduría a través del despertar de la conciencia. Solo desde ese peldaño evolutivo podremos llegar al alma y conquistar el espíritu.
No es en la geografía del cielo donde hay que buscar el alma. El alma se relaciona con la plenitud de la vida, en la que se integran cuerpo, mente y el anhelo de alcanzar el espíritu.
Los grandes pensadores de todos los tiempos, así como la ciencia más puntera de nuestro siglo, al igual que la psicología y las terapias más modernas, coinciden en que la sabiduría del alma se halla ineludiblemente en una concepción global del ser humano.
Deberíamos hacer nuestras las palabras del gran sabio Ramakrishna: “Los vientos de la dicha están soplando en todo momento, solo tienes que echar la vela».
Manuel Agulla, Mádhana. Fundador de Centro de Yoga Yogasananda. Uno de los pioneros del yoga en España e introductor del yoga en Galicia, quien dirige Cursos de Formación de Yoga y Filosofía así como simposios, encuentros y seminarios de naturaleza yóguica, científica, filosófica y educativa. Miembro de la Medical and Scientific Network con sede en Inglaterra.