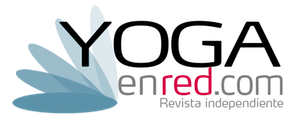Convencidos de que la felicidad radica en lo extraordinario, aspiramos siempre a algo más: una casa más grande, una talla menos, una profesión más interesante, una relación más arrebatadora… Ese constante anhelo de cotas más altas nos sume en la tristeza y la ansiedad. El sorprendente encanto de las cosas corrientes, de Catherine Gray (Urano) está dedicado a todas las personas comunes y corrientes que creen que están fracasando pero que en realidad están triunfando.

Photo by Wade Lambert on Unsplash
¿Empezamos con algo ligero?
No, mejor vamos a zambullirnos directamente en aguas profundas. Este libro no va a quedarse en la superficie.
Durante el año 2013 experimenté tendencias suicidas porque sufría un dolor constante. Aquel dolor era sobre todo psicológico, pero también era físico, porque allí donde va el cerebro, el cuerpo lo sigue.
Me habían empezado a venir a la cabeza pensamientos del tipo «Ahí hay un puente alto. Podría saltar de él. Ummm…» con la misma naturalidad con que la gente piensa qué va a cenar.
Pensar en el suicidio no tiene nada de egoísta, de acuerdo con la opinión del Antiguo Testamento sobre salud mental. Se trata de que la balanza se decanta, y la angustia de existir empieza a pesar más que el miedo a desaparecer. Según mi experiencia, crees que de algún modo tus seres queridos en el fondo te odian, por lo que quizá estarían mejor sin ti.
La depresión se produjo, en mi caso, cuando al esporádico cuervo en el cielo, un ave simbólica que ha estado vinculada con el mal, el demonio y la oscuridad se le unieron cada vez más preocupaciones, temores y recuerdos. Hasta que taparon el sol.
Una bandada de cuervos simboliza la crueldad por aquello de que «cuida cuervos y te sacarán los ojos». Los pensamientos suicidas son también una crueldad; ya no te crees capaz de mostrarte amor a ti mismo y a menudo, por extensión, tampoco a los demás, porque la gente herida hiere a la gente.
En 2014 ya me había transformado en una persona totalmente distinta que todavía tenía breves eclipses de esperanza, pero pasaba la mayoría del tiempo bajo un cielo radiante, y no podía imaginarse volver a querer dejar esta vida nunca más. No he tenido un pensamiento suicida, ni siquiera durante un milisegundo, desde 2013.
¿Por qué? Por tres cosas muy sencillas pero, al mismo tiempo, terriblemente difíciles. En primer lugar, hubo dos decisiones inmediatas en mi vida que impidieron que me hiciera daño a mí misma. Dejé de beber (1) y después, como sabía que el alcohol encontraría la forma de volver a mis manos a no ser que cambiara también mentalmente, aprendí a encontrar el encanto olvidado de las cosas corrientes (de lo que hablaremos aquí).
Más adelante procedería a acabar con mi adicción al amor. Lograr controlar mis adicciones fue más o menos tan relajante como acostar a un pulpo.
En mi búsqueda por recuperar el encanto de las cosas cotidianas, me sirvió de guía el grafiti garabateado en el exterior del quiosco de prensa y que ponía: «La amabilidad es gratis, el odio es caro». Aprendí a ver el filón de belleza de las zonas residenciales, con jardines podados con nomos de decoración, en los que se libraba la encarnizada lucha anual de «nosotros tenemos las luces navideñas más espectaculares», como un intento de querer convencer a Santa Claus y a su reno Relámpago para que viajaran del espacio sideral directamente a la ciudad de Solihull.
Estar desencantados con nuestras vidas corrientes es nuestra actitud por defecto; la tipografía Times New Roman de nuestra evolución y nuestra biología. Nuestro cerebro está negativamente sesgado. Identifica lo que está mal del día, y dónde están los depredadores y las dificultades, antes de fijarse en lo positivo.
No es culpa de tu cerebro; él sólo está intentando salvarte la vida. Pero podemos reeducar nuestro cerebro gracias a la maravilla de la neuroplasticidad. Profundizaremos sobre ella más adelante hablando con expertos en evolución, neurociencia y psicología.
Para contrarrestar mis ansias de olvidar mis penas bebiendo y de quedarme mirando puentes, me fijé como misión aprender a estar contenta por defecto en lugar de estar disgustada por defecto. Buscar lo positivo en lugar de lo negativo. Y lo logré.
Puede que las tácticas que yo utilicé te vayan bien a ti también… o puede que no. Tú eres tú y yo soy yo, y somos distintos. Esto no es ningún fraude de enganche y engaño que te garantiza «la felicidad en siete días». Como dice Morfeo en Matrix: «Yo sólo puedo mostrarte la puerta, eres tú quien tiene que cruzarla».
Bueno, eso ha sido un toque melodramático, pero lo que quiero decir es que lo único que hacen los libros es mostrarte puertas. Ningún libro puede hacerte feliz, y tendrías que mirar cualquier libro que afirme estar imbuido de esa cualidad mágica con un «bueeno» y una ceja arqueada.
No soy ninguna charlatana. Tampoco voy a intentar venderte una escalera para el zócalo, pintura a rayas, un cubo de gas o una bolsa de ganchos celestes (2). Lo único que puedo hacer es enseñarte cómo yo aprendí a pasar de tener tendencias suicidas a ser básicamente feliz; no puedo prometerte que te pase lo mismo.
Pero es posible que este libro tenga este efecto secundario. Así lo espero.
Introducción
Permíteme que te presente a la persona que yo era antes de aprender a valorar las cosas corrientes. Te lo advierto, es una persona un poco especial.
Siempre había querido más que nada en el mundo trabajar en una revista femenina, y a los 23 años había conseguido introducirme en una. Mi paga era baja en comparación con mis amigas universitarias del sector del marketing, el derecho y la contabilidad (ganaba menos incluso que un profesor en prácticas), pero lo positivo era que llevaba una vida de lo más privilegiada y extraordinaria.
Era una chica ojiplática salida de Birmingham Sur que tenía la sensación de haberse pasado la mayor parte de la adolescencia oteando la carretera y preguntándose dónde estaría el puñetero autobús.
Así que cuando entré en el ámbito de las revistas, era tan enérgica como Will Ferrell en Elf, y decía cosas como: «¿Es para mí? ¿Puedo quedármelo?… Este canapé te cambia la vida… ¿Me envías a Bristol a escribir un artículo de viajes? ¿De verdad? DÍAS FELICES».
Me aturdían los platitos gratuitos en las inauguraciones de restaurantes, los álbumes a los que tenía acceso antes de su lanzamiento, las listas vip en clubes exclusivos que parecían el tocador de una princesa árabe, el maquillaje Chanel por una libra en los descuentos en productos de belleza (ése era caro, las marcas normales salían a cincuenta peniques cada una), y las docenas de libros gratis que recibía como redactora de la sección de libros.
Estaba encantada con el hecho de que cada noche podía ir a una fiesta y recibir como regalo una bolsa cargada de velas elegantes, o trufas elaboradas a mano en muslos de cabras vírgenes o espráis faciales aderezados con lágrimas de monjas rumanas, o cualquier cosa por el estilo que fuera tendencia.
Pero a medida que pasó el tiempo, hice lo que hace la mayoría de los seres humanos en la mayoría de las situaciones increíblemente afortunadas (léase jodidamente afortunadas). Me acostumbré, y comencé a encontrar pegas y cosas negativas. En resumen, empecé a querer MÁS.
Hace unos años, me convertí en esta imbécil: «Me envían demasiadas cosas gratis, ¡es ridículo!… ¿Por qué tardan tanto los canapés?… ¿Tengo que usar mis días de vacaciones para ir a Ciudad del Cabo a escribir un artículo de viajes, en serio?» (Me gustaría viajar atrás en el tiempo para darle unos azotes y decirle que piense un poco.)
Crampones de exigencia
Verás, en algún momento había interiorizado un concepto erróneo. Que la forma de llegar a ser extraordinariamente feliz era averiguando lo que estaba mal de tu situación actual y adquiriendo, por tanto, la capacidad de solucionarlo.
Creía que tenía que crear mi satisfacción duradera localizando los defectos del paisaje actual y retocándolos un poco, como si estuviera diseñando mi cielo personalizado, o construyendo mi propio barrio en The Good Place.
Eso significaba que jamás estaba satisfecha. Me enviaban a un retiro de yoga de cinco estrellas en Kerala (gratis) para escribir un artículo de viajes, y sí, volvía jactándome de la cabaña de madera enclavada en la colina con vistas al océano Índico, y de que, al volver de cenar, me habían preparado un baño lleno de pétalos de rosa. Pero la mayoría de estas cosas las decía con la intención de impresionar, de alardear.
En realidad, me había pasado las vacaciones como siempre: estando descontenta. No me convencía que el yoga comenzara a las seis de la mañana (¡menudas vacaciones!) y de que lo único que hubiera para desayunar fuera curri (¡¿va en contra de su religión freír algo de beicon, por el amor de dios?! (3). Estaba siempre deseando, buscando, esforzándome por lograr lo extraordinario, pero cuando tenía algo extraordinario, quería que fuera más extraordinario.
Si las vacaciones en Kerala me parecieron deficientes, podrás imaginarte cómo reaccionaba ante un fin de semana básicamente corriente consistente en ir a comprar comida, limpiar la casa y acudir a compromisos sociales que no siempre me apetecían.
Mi estado psicológico era el de un bebé que se tumba boca abajo en el suelo del supermercado y golpea el suelo con los puños gritando entre sollozos «¡no es justo… buaaaaa… la vida no es justa!»
Pensaba que las personas que eran felices con lo que tenían eran individuos cortos de entendederas que se habían tragado lo de «con esto basta» y se habían dejado embaucar, de modo que se conformaban con lo mínimo y jamás alcanzarían los picos que yo escalaría con los crampones de mi exigencia. Tenía un piolet de desaprobación y los ojos puestos en la cima, mientras que ellos tenían un mazo de espuma con el que se golpeaban unos a otros la cabeza, encantados.
Los tipos satisfechos y agradecidos se quedaban en casa esperando todos los autobuses que habían desaparecido al entrar en la versión del triángulo de las Bermudas de Birmingham. Como estaban contentos con las cosas corrientes, estaban atrapados en ellas. Me daban pena, los pobres.
Yo quería montones de dinero, una casa preciosa con contraventanas, casarme en Yosemite, tres perros por lo menos y premios en la repisa de la chimenea, y hasta que no tuviera todo eso, me reservaba el derecho a estar desencantada por defecto. Creía que mi descontento con mi situación corriente e imperfecta actual era lo que me impulsaría hacia mi situación extraordinaria y perfecta futura.
Y mi descontento me sirvió como fuente de energía un tiempo. Pero el problema era que, en cuanto lograba el trabajo, el piso o la persona que había anhelado, me regodeaba un tiempo, pero después me cansaba de ello, empezaba a encontrarle defectos y alzaba la mirada hacia lo siguiente que quería.
Por qué nunca estamos satisfechos del todo
Lo creas o no, lo que me pasaba tiene un nombre aparte de «ser una cretina redomada». Es fruto de algo llamado «cinta de correr hedónica». Esta cinta de correr es una metáfora que resume el fenómeno psicológico de la «adaptación hedónica». La adaptación hedónica significa que nos adaptamos a nuestras circunstancias mucho más deprisa de lo deseable y, por eso, empezamos a buscar el siguiente subidón.
Esto significa que nunca llegamos al final de la cinta de correr. Es interminable. No hay una «llegada» a la dicha total. No hay un final que diga «has llegado a tu destino». Porque está demostrado que, en cuanto logramos algo, tras un breve y aturdidor subidón de euforia, tenemos tendencia a volver a la felicidad que sentíamos antes de lograr ese algo.
De modo que llegamos a la estabilización posterior al triunfo y procedemos a salir disparados en pos de lo siguiente. *La persona corre sin cesar*. La búsqueda de la felicidad es de lo más agotador.
Pongamos por ejemplo que queremos comprar una casa. Corremos como locos hacia ese objetivo. Vamos, vamos, dale, dale, suda que te suda, y finalmente hacemos la compra. Estamos, digamos, seis meses sintiendo eso de «no me lo puedo creer, fui y compré esta casa, ¡estas paredes son mías!». *Acaricia la pared y se sacude un imaginario polvo de albañilería del hombro*.
Pero entonces, se nos acaba el subidón de comprar la casa. Empezamos a calcular cuántas de esas paredes son realmente nuestras (dos de ellas en el salón, las demás son del banco), y empezamos a aspirar a lo siguiente, ya sea la conversión de un desván, un ascenso, un coche mejor, una alianza de boda o un hijo.
Supervivencia de lo negativo
Además de todo eso, nuestro cerebro es pesimista por naturaleza. Es como el anciano gruñón de una película, típicamente interpretado por Jack Nicholson.
Desde el punto de vista evolutivo, tiene sentido que nuestro cerebro escudriñe automáticamente el horizonte en busca de un posible peligro. «Supervivencia de lo negativo» es más preciso que «supervivencia del más apto». No sirve de nada ser capaz de correr como un atleta olímpico si no has detectado aquello de lo que tienes que huir corriendo.
Al concentrarse en lo que está mal en lugar de lo que está bien, nuestro cerebro simplemente está intentando salvarnos el pellejo en caso de una calamidad. Sólo que ahora ya no vivimos en paisajes donde una manada de lobos, una tribu rival, unos salteadores de caminos o la peste amenacen con erradicarnos. Existen amenazas, desde luego, pero si vives en el primer mundo, estás, en general, bastante a salvo.
Y, aun así, nuestro cerebro está aferrado a esta antigua configuración, lo que significa que examinamos la hora punta con el mismo nivel de amenaza [introduce sirena antiaérea] con que nuestros antepasados habrían valorado una situación auténticamente peligrosa. Más adelante hablaremos mucho más sobre esto con la ayuda de expertos.
La generación «des»
La generación X y los millenials (4) tienen una mayor tendencia que sus padres y sus abuelos a estar desencantados, desilusionados, desconsolados, descontentos… Ya te haces una idea.
Según una encuesta, sólo tres de cada diez británicos afirman estar «contentos con su vida». Uno de cada seis experimenta un ataque de ansiedad o depresión una vez a la semana como mínimo. Y las tasas de depresión aumentaron un 18% a nivel mundial entre 2005 y 2015.
Creo que esto se debe a que la situación actual nos ha creado todo tipo de expectativas altas. Expectativas generadas por los mares de comparaciones en las redes sociales, sumadas al estrépito del privilegio de la década de 2010, e intensificada con los vendavales de la adicción a las drogas / el alcohol (que, de hecho, son lo mismo) / el móvil. Todo ello conlleva una tormenta perfecta de una crisis de salud mental.
¿Por qué creo que esta propensión al «des» es en su mayoría un malestar moderno, cosa de personas jóvenes / maduras? ¿Adivinas cuál es el grupo de edad más feliz en Gran Bretaña, según datos recientes recogidos por la Oficina Nacional de Estadística de este país? El de las personas entre los 70 y los 74 años de edad.
Pues sí, los que cabría esperar que estuvieran menos alegres. De hecho, también ocupaban un lugar elevado en la gráfica de la felicidad en 2012. Personas a las que les duelen siempre las articulaciones, que tienen el rostro lleno de esas hermosas líneas (argumentales) que llamamos arrugas, y cuya vida se conjuga, en su mayoría, en pasado.
Y, sin embargo, son más felices que sus hijos, personas ágiles, de mejillas resplandecientes y llenas de posibilidades. Es de locos, pero te daré una pista sobre por qué creo que puede ser así: los septuagenarios piensan que Facebook se llama Bookface y que Twitter es «El Twitter». No tienen ni idea. Ni la más remota idea.
Sólo se comparan con sus congéneres más próximos, lo que ya es comparación suficiente, y no creen estar compitiendo silenciosamente con algún fanático del yoga de Santa Mónica que realiza contorsiones y piruetas imposibles.
Extrae la maravilla de lo rutinario
Tras mi privilegiada estupidez, me adentré en un profundo cenagal de melancolía y me encontré sumergida hasta las rodillas en la adicción y los pensamientos suicidas, por lo que desprenderme de mi espiral de descontento pasó a ser algo de una importancia vital.
Al recuperarme, aprendí a extraer la maravilla de lo rutinario. Simplemente haciendo una cosa. Escribiendo cada día cinco agradecimientos por lo menos.
Casi me he quedado dormida al escribir esta última línea.
Lo de los agradecimientos se ha hecho tanto que resulta soporífero; se ha vuelto algo trillado, manido, aburrido, para roncar, despiértame cuando se haya acabado. Era una de las prácticas diarias más transformadoras que he adoptado jamás, y sin embargo, hasta yo estoy más que harta de los artículos con títulos como «El poder de la gratitud». Basta.
Más adelante comentaremos por qué la literatura sobre la gratitud es tan desalentadora y tediosa, y por qué provoca un sentimiento de culpa en quienes viven en el mundo occidental. (No se ordenan avemarías ni flexiones punitivas.) También hablaremos sobre por qué es crucial la «exactitud de la gratitud» en lugar de una «actitud de gratitud» vaga y escurridiza.
Pero de momento diré que descubrí que si no dejo que los placeres cotidianos me pasen desapercibidos, o se me vayan de la cabeza, puedo disfrutar viendo a Sam, un Staffordshire bull terrier, nadar en la playa de Brighton.
Puede que no sea la misma emoción que al contemplar cientos de delfines escoltando un barco en el océano Índico, pero a la que sumas un perro sonriente chapoteando como una foca a una tostada con mantequilla, a encontrar asiento en un tren abarrotado, a una conversación deliciosa con un desconocido, es decir, todas las cosas que salen bien en un día muy corriente, puede significar que un día corriente comienza a generar la misma sensación que un día extraordinario. La suma de sus partes crea el mismo todo, o incluso, algo mayor.
Es probable que el hecho de que disfrute con el encanto de las cosas corrientes haga que los agoreros del mundo me consideren irritante. Mi antigua yo habría esquivado a mi yo actual. Ahora hago cosas como, ¡tachán!, un original ramo de gorros de baño en Instagram con un gif animado (truco útil: úsalos para cubrir platos en lugar de perder el tiempo con papel film).
Mientras que antes de 2013, me habría ofendido semejante regalo de mi madre. «¡¿Qué demonios es esto?! ¿Gorros de ducha? ¡Habría sido más apropiado un ramo de flores!»
Alguna vez he llorado ante la belleza de un amanecer, y me entran ganas de disculparme por ello, porque me siento muy fuera de onda al escribirlo, pero no lo haré porque no habría que considerar que la positividad está fuera de onda. (Mi yo de 2013 habría abucheado a mi yo de 2019 del modo que Patsy de la serie Absolutely Fabulous gruñe a la franca Saffy.)
Las omnipresentes cosas corrientes
Las cosas extraordinarias te proporcionan placer, desde luego. Los delfines son una pasada. No voy a fingir que no disfrute con unas vacaciones lujosas. Pues claro que sí. Dame unas vacaciones así. Ya puedes irte, gracias y adiós. *Empieza a hacer las maletas*.
Pero si piensas en el último año y eliges experiencias que clasificarías como «extraordinarias», ¿cuántas te salen? En mi caso, lo más destacado incluye ver una mantarraya de dos metros de ancho pasar nadando mientras buceaba y cenar en un restaurante con estrellas Michelin. Esto significa que mi cuota «extraordinaria» es de unos diez días de los 365. Lo que convierte los restantes 355 días, o el 97% de mi año, en días «corrientes».
Esta abrumadora e inevitable inclinación de la vida hacia lo corriente es la razón de que encuentres una auténtica y profunda satisfacción cuando recuperas el encanto de las cosas cotidianas. Esforzarse constantemente por colocar un «extra» delante de lo ordinario conlleva que, aunque hayas tenido la potra de que te hayan dado asientos con espacio para las piernas en una de las salidas de emergencia, estés suspirando por la clase Business y la Primera. Aunque alguien te haya dicho que hoy estás «guapa», quieres que te digan que estás espectacular.
Si vinculas tu felicidad a las cosas extraordinarias, acabas mordiendo el polvo de la decepción con los ojos puestos en la cascada que se ve en el horizonte. La mayoría de nuestra existencia es el ciclo «trabaja, come, duerme, repite». En Gran Bretaña, nos pasamos un promedio de cinco años de nuestra vida aburridos.
Un recorrido por las cosas corrientes
Al gritar «¡peligro desconocido!», «¿qué diablos ha sido eso?» o «¡cuidado con ella!», nuestro cerebro simplemente está haciendo su trabajo como guardaespaldas nuestro. Pero eso no significa que no podamos cambiar lo que el cerebro tiene establecido por defecto. La neuroplasticidad nos ha proporcionado la capacidad de cambiar nuestro piloto automático cognitivo. Como ocurre con una impresora 3D, lo que introducimos en nuestra mente adopta forma física.
Este libro aspira a ayudarte a bajar de esa espantosa cinta de correr hedónica para que puedas sentarte y echar un largo vistazo a la colina que acabas de coronar, al espléndido paisaje que tienes a tus pies.
Yo no soy ningún ejemplo, ningún modelo ni ningún gurú de la autoayuda; sólo soy una persona que se las va arreglando y a la que le encanta hablar sobre psicología y neurociencia, preguntar a expertos, profundizar en centenares de estudios académicos, probar cosas e informar de lo que ha averiguado.
En nuestra ruta de descubrimiento de lo corriente, señalaré sin cesar cosas rutinarias con las que he aprendido a deleitarme, y seré incansable y exasperantemente optimista sobre la cotidianidad, prácticamente igual de espabilada y despreocupada que una animada presentadora de programas infantiles en la televisión. Te lo advierto: voy a ser dicharachera. Y puede que hasta parlanchina.
Y, cuando empieces a suspirar profundamente, pasaré a ser una sofisticada oradora que rechaza conceptos como éstos: que tendríamos que aspirar a ser felices 24/7, que la ira es una emoción «mala», que reducir el consumo de noticias te convierte en alguien que se mira el ombligo o que tendríamos que abrazar la era de estar «siempre conectados» a través del teléfono inteligente.
Seré una especie de anfitriona ligeramente esquizofrénica. Con algo que será una constante. No voy a decirte que hagas nada. Ése no es mi estilo. Sólo soy tu guía en este recorrido hacia las entrañas de nuestras vidas corrientes.
Vamos a examinar nuestros caminos neuronales insatisfechos, a profundizar en nuestra predisposición psicológica a esforzarnos por conseguir más y a hurgar en la ancestral evolución de nuestro desencanto.
¿Cuál es el objetivo último de esta exploración? Ser felices con lo que ya tenemos. Con quiénes ya somos. Con el mundo que ocupamos actualmente. En lugar de buscar constantemente mejorar nuestra paga, nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras vacaciones e incluso mejorarnos a nosotros mismos para ser [introduce tu nombre] 2.0.
Porque a [introduce tu nombre] 1.0 ya le va muy bien.
Descargo de responsabilidad:
Soy muy consciente de que nací con ventaja, porque llegué berreando al primer mundo como una persona blanca de clase media. Mi punto de vista es ciertamente subjetivo y se basa en mi experiencia personal, que es algo que no puedo cambiar, aunque he hecho lo imposible para ser lo más objetiva e inclusiva posible.
Me disculpo de antemano de todo corazón por cualquier ejemplo de este libro en el que olvide revisar mis privilegios, asuma que todos tenemos un cuerpo apto o el mismo nivel económico, sea torpemente heteronormativa o no sea equitativa en cuanto al género.
«Ella» y «él» no reflejan que crea que el dualismo de género sea «correcto», y agradeceré que cualquiera que no se considere «ella» o «él» lo sustituya con la fórmula que le parezca mejor.
Pero espero que si buscas los parecidos entre nosotros en lugar de las posibles diferencias, estaremos en un terreno común. Porque todos los seres humanos, una vez los despojas de todo, somos básicamente iguales.
Con el mayor respeto para todos los lectores.
Namasté. (Sí también soy el cliché de una yogui.)
_______________________________________
Notas a pie de página:
1. Por si te interesa, ambos temas, dejar de beber y pasarme un año sin tener citas, aparecen tratados exhaustivamente en mis dos primeros libros, The Unexpected Joy of Being Sober y The Unexpected Joy of Being Single.
2. Un jefe socarrón me envió una vez a comprar estos objetos imaginarios a una ferretería. Desconcertada y acalorada, volví con las manos vacías, y me lo encontré desternillándose de risa.
3. Gran parte de la población de Kerala es musulmana. Por lo que, bueno, sí va en contra de su religión.
4. En este libro hablaremos mucho sobre la generación del baby boom, la generación X y los millenials, de modo que, para que conste, aunque existen algunas divergencias en cuanto a los años, el consenso general es el siguiente: La generación del baby boom comprende a los nacidos entre 1944 y 1964 (personas entre 56 y 76 años en 2020). La generación X nació entre 1965 y 1981 (personas entre 39 y 55 años en 2020). Los millenials reciben ese nombre porque alcanzaron la «mayoría de edad» con el cambio de milenio, por lo que nacieron entre 1982 y 1996 (personas entre 24 y 38 años en 2020), y están seguidos de cerca por la generación Z.
Este texto corresponde a la introducción del libro El sorprendente encanto de las cosas corrientes, de Catherine Gray, editado por Urano.